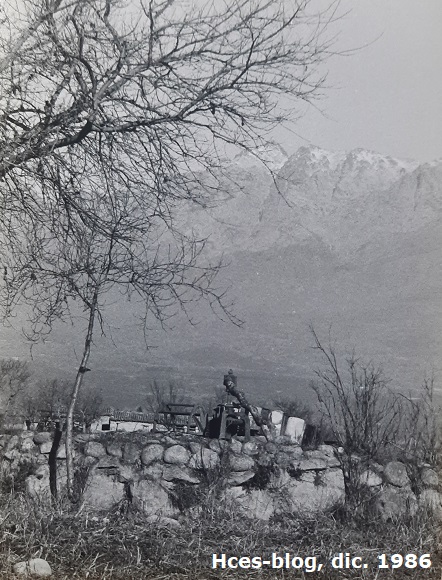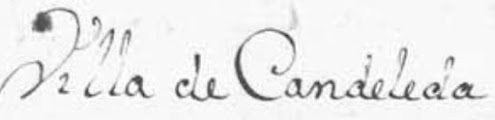El 9 de mayo de 1795 contrajeron matrimonio, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Huérmeces, una joven natural del pueblo y un joven oficial del ejército, que ya lucía galones de teniente del Regimiento Provincial de Burgos. La novia tenía una edad de 18 años; el novio, poco más de 20 años.
- José Ramón Bustillo y Horna (Sedano, 1775)
- Florentina Rodríguez de Ubierna Varona (Huérmeces, 1777)
Por el contenido del apunte nupcial estaríamos, en principio, ante una boda más, entre personas ciertamente notables en el contexto rural castellano de finales del siglo XVIII, pero sin ningún elemento merecedor de especial atención.
Normalmente, las partidas nupciales de aquellos tiempos pecaban de parquedad en cuanto a citar ocupaciones y circunstancias de los contrayentes. En ocasiones, afortunadamente, aparecen en otros archivos documentos complementarios que descubren hechos sorprendentes, permitiendo pergeñar una pequeña historia sobre uno de los contrayentes o sobre ambos.
En el caso que nos ocupa, descubrimos que el joven teniente José Ramón Bustillo se casó apenas medio año después de perder la vista en sus dos ojos. Más bien, de perder los dos ojos mismos. El desgraciado evento, suficientemente documentado, sucedió durante el desarrollo de la denominada Guerra del Rosellón (1793-1795), mantenida contra la Francia Revolucionaria.
 |
| Batalla de la Montaña Negra (17-20 noviembre 1794). Muerte del general Dugommier |
Según dejó escrito el propio protagonista, fue el 22 de noviembre de 1794 cuando el joven teniente recibió el impacto de una bala de fusil "entrándome por la mejilla derecha, atravesando la sien a salir por la izquierda, echándome ambos ojos fuera y quedando ciego de golpe".
[la Guerra del Rosellón, también llamada de Los Pirineos o de la Convención (1793-1795) enfrentó a los reinos de España y Portugal contra la Francia Revolucionaria, en lo que fue la primera coalición configurada contra la joven República Francesa. Inicialmente los ejércitos ibéricos penetraron en territorio francés, aunque finalmente fueron derrotados con claridad. La herida ocular sufrida por el teniente José Ramón Bustillo Horna el 22 de noviembre de 1794 pudo producirse en los escarceos posteriores a la Batalla de la Montaña Negra, acontecida entre el 17 y el 20 de noviembre de 1794, en las proximidades de San Lorenzo de la Muga (Alto Ampurdán), derrota ibérica que desembocó en la caída de Figueras (28 de noviembre)]
De tal manera que, a los 19 años de edad, el joven teniente se quedó imposibilitado para el servicio, pasando a la situación de "disperso" (figura similar a la de "retirado", y que se refería al militar que no se encontraba agregado a ningún cuerpo del ejército y podía residir en cualquier lugar de su elección); eso sí, según él mismo manifestó, le quedó una pensión de 600 reales mensuales.
La historia de la boda entre el joven teniente y la joven farola podría haberse quedado en ese punto: que José Ramón Bustillo acudió al altar en su condición de ciego por heridas de guerra. Sin embargo, parece ser que también lo hizo ciego de amor.
ENTRE LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y LAS BRUMAS DE LA LEYENDA HACE SU APARICIÓN UN ROMÁNTICO RELATO
Tal y como cuenta en 1927 el historiador Luciano Huidobro Serna, amigo de la familia Gallo (heredera del palacio-torre de Sedano), en el ámbito familiar de los Arce-Bustillo circulaba una versión ciertamente romántica de la pérdida de la vista por parte del joven teniente y de las circunstancias anteriores y posteriores al suceso.
Cuenta Luciano Huidobro que, cuando el teniente José Ramón Bustillo Horna perdió la vista, ya se encontraba comprometido con la que sería su primera esposa, la referida Florentina Rodríguez-Ubierna Varona, natural y vecina de Huérmeces.
Añade el relato familiar que Florentina era una mujer extraordinariamente hermosa que, estando ya comprometida con el teniente José Ramón Bustillo, sufrió una fuerte infección de viruelas que le deformó el rostro, hasta el punto de que la joven se vio en la obligación de plantearle a su prometido la posibilidad de anular su compromiso.
El militar contestó a su joven prometida afirmando que la aceptaba tal y como se encontraba, ya que su amor se elevaba por encima de tales circunstancias.
Meses más tarde, ocurrió el desafortunado episodio bélico de la guerra del Rosellón, y entonces fue el propio José Ramón Bustillo el que tuvo que plantear a su prometida la posibilidad de que no se celebrara el proyectado matrimonio, ya que su condición de ciego podía ser motivo más que suficiente para que la joven Florentina se echara para atrás. Ella le contestó tal y como él lo había hecho poco tiempo antes: que lo aceptaba tal y como se encontraba, ya que su amor también estaba por encima de todo.
La joven pareja se casó en Huérmeces medio año después, y se estableció en nuestro pueblo por el simple hecho de que Florentina poseía aquí suficientes bienes y mayorazgos como para poder mantenerse holgadamente de ellos.
Esta tierna y romántica historia podría haber acabado así, con el amor triunfando sobre la guerra y las enfermedades: el novio ciego y la novia de rostro desfigurado que se casaron por amor, se multiplicaron con profusión y fueron felices por el resto de su existencia.
Pero la realidad fue otra. José Ramón y Florentina no tuvieron descendencia. Florentina falleció en 1818, a los 41 años de edad. José Ramón se casó en segundas nupcias en 1830, a la ya madura edad de 55 años, con una joven trasmerana de 32 años de edad (Rita de la Pezuela y Ocina), pudiendo por fin obtener la tan ansiada descendencia, en forma de una única hija, Casimira Bustillo de la Pezuela.
[el relato familiar contado por Luciano Huidobro dice que José Ramón Bustillo participó en la guerra de la Independencia, cuando en realidad lo hizo en la del Rosellón, trece años antes; también afirma que José Ramón Bustillo quedó viudo a los dos años de la boda cuando, en realidad, lo hizo veintitrés años después, en el referido 1818; y es que las leyendas familiares no resultan inmunes a las mutaciones en fechas y fechos]
Cuando, el 20 de mayo de 1857, José Ramón Bustillo Horna, en compañía de su entonces esposa, la referida Rita de la Pezuela y Ocina, formalizó testamento en la villa de Sedano ante el escribano público (y yerno suyo) Saturio Gallo Real- Varona, no se olvidó de incluir una claúsula relativa a la salvación del alma (y de los bienes) de su difunta primera esposa, Florentina Rodríguez-Ubierna Varona, la que fue joven novia farola de rostro desfigurado:
"También mando y es mi voluntad que por los señores curas que son o fuesen de Huérmeces se celebre un oficio de difuntos por el alma de Doña Florentina Rodríguez Ubierna, mi difunta primera mujer, hija legítima única y de legítima matrimonio de Don Higinio Rodríguez Ubierna, natural de la ciudad de Burgos, y de Doña Isabel María Varona, de Villadiego, y vecinos de dicho Huérmeces, la cual falleció sin dejar sucesión el año de 1818, instituyéndome heredero en unión de su difunta madre, la referida Doña Isabel María, de todos sus bienes libres, derechos y acciones."
 |
| Firma de José Ramón Bustillo Horna en el Pleito de 1797 |
José Ramón Bustillo Horna falleció en Sedano en 1857, a la avanzada edad de 82 años. A su sepelio asitieron más de treinta sacerdotes y su féretro fue adornado con múltiples insignias militares, incluida la de teniente coronel retirado. El militar que perdió sus dos ojos en las cercanías de los Pirineos, luchando contra la Francia Revolucionaria, descansaba definitivamente en la tierra castellana que le vio nacer.
 |
| Casa-torre de los Arce-Bustillo en Sedano (foto: destinoburgos.com) |
Su única hija, la citada Casimira Bustillo de la Pezuela, heredó la casa torre familiar de Sedano, con sus huertas, tenadas y una serie de terrenos circundantes, la capilla familiar de San Miguel en la iglesia parroquial de Sedano, una era de trillar, dos molinos en funcionamiento, otro arruinado en parte, así como diversas tierras y heredades en el término de Sedano. También heredó una casa torre en Santa Olalla de Valdivielso, con sus bodegas, una casa pajar, una huerta de viñedos y frutales, y varias tierras y heredades. Por herencia de otros familiares también pasó a ser propietaria de diversos bienes en Cubillo del Butrón, Burgos, El Almiñé, Horna y Puente Arenas. Todo ello valorado en 35.148 reales.
Casimira se había casado en 1849 con Saturio Gallo Real-Varona, personaje también perteneciente a un ilustre linaje hidalgo del norte de Burgos. El matrimonio no tuvo descendencia. Los bienes del histórico mayorazgo de los Arce-Bustillo fueron heredados por Manuel Gallo Cuadrao, bisnieto de una hermana de José Ramón Bustillo Horna y sobrino paterno de Saturio Gallo Real-Varona.
ANEXOS
I. PLEITO DE HIDALGUÍA DE JOSÉ RAMÓN BUSTILLO HORNA
En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid aparece el pleito de hidalguía entablado en 1797 por José Ramón Bustillo, a los dos años de haberse casado en Huérmeces con Florentina Rodríguez-Ubierna Varona, y haberse avencindado en nuestro pueblo.
Como era habitual en aquellos tiempos, cuando un hidalgo forastero contraía matrimonio con una mujer natural del pueblo y la pareja se establecía en el mismo, solía hacerse necesaria la justificación de hidalguía por parte del recién llegado, por lo que a este no le quedaba otra opción que pleitear con el concejo y vecinos del lugar.
[a Ignacio Varona Ubierna y Ángel Varona Ubierna, naturales de Ruyales del Páramo, también les tocó pleitear por su hidalguía al poco de casarse y establecerse en Huérmeces; lo mismo le sucedió a Pedro Crisólogo Gallo Lucio, natural de Covanera]
José Ramón Bustillo Horna inició el Pleito de Hidalguía ante la Real Chancillería de Valladolid en septiembre de 1797:
"Sépase como yo, Don José Ramón de Bustillo y Orna, capitán de infantería, marido y conjunta persona de Doña Florentina Rodríguez de Ubierna, vecinos de este lugar de Huérmeces, y natural de la villa y Honor de Sedano, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Don José Ramón de Bustillo y Arce, caballero profeso del Hábito de Calatrava, teniente coronel de infantería, y de Doña María Micaela de Orna y Rubalcaba, difunta, vecino aquel de la de Villarcayo, nieto con la propia legitimidad de Don Antonio de Bustillo Merino, y Doña María Antonia de Arce y Arroyo, vecino que fue y la referida que es en ella, digo: que los enunciados mis padres, abuelos y demás ascendientes por línea recta de varón, han estado y están respectivamente en los nominados pueblos, y yo el otorgante, en la dicha de Villarcayo, empadronados como hijos dalgo notorios de sangre y de casa solar conocida, guardándoseles todas las honras, preeminencias, exenciones y prerrogativas tocantes a los demás hijosdalgo de estos Reinos, a consecuencia de la inalterable posesión que hubieron, y tengo sin pechar ni contribuir con carga alguna aneja y conveniente al estado llano, obteniendo por lo mismo los oficios honoríficos de la república; y sin embargo de constar la certeza de este relato, a la justicia, concejo y vecinos de este mencionado lugar, se deniegan a distinguirme por tal Hijo dalgo, y a guardarme las especificadas exenciones, por lo cual, en la mejor forma y vía que puedo y ha lugar, otorgo mi poder cumplido, el que de derecho se requiere y el necesario ..."

Tras el consiguiente desfile de testigos y recopilación de documentos justificativos, José Ramón Bustillo consiguió por fin la anhelada Real Provisión que reconocía su hidalguía con fecha 18 de diciembre de 1798.
 |
| Firma del alcalde mayor de Haza de Siero, José Montero |
En aquellas fechas del Pleito, era alcalde mayor de la jurisdicción de Haza de Siero el vecino de Huérmeces José Montero Rodríguez-Ubierna (Palencia), casado con Teresa Pérez de Aguilar Guilarte (Burgos). Tuvieron ocho hijos nacidos en Huérmeces (1777-1795), y alguno más nacido en Burgos.
En aquellos tiempos (1782-1805), era escribano de la Haza de Siero, y vecino de Huérmeces, José Fontúrbel Güemes (Hces, 1757). Su firma aparece en varios de los documentos que conforman el referido Pleito de hidalguía de 1797.
En diversos documentos del Pleito aparecen mentados (y firmados) varios vecinos de Huérmeces, bien en función de su cargo, bien como meros testigos:
- Nicolás de la Ornilla Díaz-Villalvilla (1728): alcalde pedáneo
- Lorenzo de la Calle Fuentes (1768): alcalde pedáneo
- Julián de Espinosa González-Mata (1737): alcalde de la Santa Hermandad
- Lorenzo Díez Díaz-Ubierna (1764): regidor por el estado de los hijosdalgo
- Manuel de Valderrama González-Mata (1754): regidor por el estado de los hijosdalgo
- Ignacio Varona Ubierna (Ruyales del Páramo, 1739): procurador síndico general de Huérmeces
- Mateo Díez: testigo número uno
- Tomás Díaz-Ubierna Sarmiento (1748): testigo número dos
- Lesmes Díaz-Tudanca Bárcena (1759): testigo número tres
Vecinos por el estado general de hombres buenos:
- Fernando Arroyo Álvaro (Fuente Úrbel): fue nombrado comisario informante en la villa natural del pretendiente (Sedano), estando esta situada dentro del "distrito de las cinco leguas"
- Tomás García Vicario (1759)
- Gregorio González López (Burgos)
- Manuel Fernández Ubierna (1752)
- Francisco Fernández Calle (1740)
- Miguel Fernández Díez (1763)
- Juan Fernández Agustín (1750)
- Domingo Fernández Agustín (1746)
- Andrés Fernández Agustín (1743)
- Tomás Fernández Revilla (Los Tremellos)
 |
| Pleito de 1797: firma de los vecinos reunidos en sesión extraordinaria del día 24 de octubre |
[en el Pleito únicamente aparece el apellido paterno de cada vecino; cuando no se indique lo contrario, Huérmeces resulta ser el lugar de nacimiento de cada vecino; el año de nacimiento de cada uno se ha consultado en el libro de bautizados de la parroquia]
II. APUNTES GENEALÓGICOS
Los Arce-Bustillo
Los primeros miembros del linaje Bustillo de los que se tiene constancia eran originarios de Tubilla del Agua, siendo Domingo de Bustillo el primer miembro conocido del linaje, que vino al mundo a mediados del siglo XVI. La línea genealógica continuó de la siguiente manera, hasta llegar al teniente José Ramón Bustillo Horna:
- Domingo de Bustillo (Tubilla del Agua); casado con Casilda de Bustillo
- Domingo de Bustillo y de Bustillo (Tubilla del Agua, 1582), casado con Elena de Parra
- Antonio de Bustillo y de Parra (Tubilla del Agua); casado con María de Arce y Fernández (Sedano)
- Íñigo de Bustillo y Arce (Sedano, 1632); casado en 1656 con Ana María de Brizuela y Arce (Población de Arreba); parece ser que el matrimonio habitó en la casa familiar de los Arce en Sedano
- Antonio de Bustillo y Brizuela (Sedano, 1663); en 1686 casó con Josefa Díaz de Ortega (Sotopalacios)
- José de Bustillo y Díaz de Ortega (Sedano, 1687); en 1704 casó con Sebastiana Merino y Gallo de Alcántara
- Antonio de Bustillo y Merino (Sedano, 1710); casó en 1741 con María Antonia de Arce Arroyo y Vélez de Valdivielso (Villarcayo)
- José Ramón de Bustillo y Arce (Villarcayo, 1742); casó en 1769, en primeras nupcias, con María Micaela de Horna y Gómez de Bustamante (Suesa)
- José Ramón de Bustillo y Horna (Sedano, 1775); casó en Huérmeces en 1795, en primeras nupcias, con Florentina Rodríguez-Ubierna Varona (Hces, 1777); no tuvieron descendencia. José Ramón casó en 1830, en segundas nupcias, con Rita de la Pezuela y Ocina (Entrambasaguas, 1798); tuvieron una hija, Casimira de Bustillo y de la Pezuela, la última de los Bustillo en heredar el mayorazgo
[datos extraídos del libro de David Huidobro Sanz que figura en la bibliografía]
Este apellido toponímico proviene de la raíz "busta", con el significado de lugar de descanso del ganado.
Algunos autores sitúan el origen del apellido Bustillo en los valles cántabros de Carriedo y Toranzo. En concreto, afirman que dicho origen se encuentra en el pueblo (barrio) denominado Bustillo, perteneciente a Villafufre de Carriedo.
Otros autores defienden un origen francés, con posterior asentamiento en el valle de Carranza (Vizcaya) y montañas de Burgos. Otros sitúan su origen en el lugar de Bustillo (Villarcayo) y otros, en Aguilar de Campoo.
Los Rodríguez-Ubierna Varona
Mucho menos es lo que podemos comentar acerca de esta familia. Únicamente que el apellido Rodríguez-Ubierna no era del todo extraño en Huérmeces, ya que aparece puntualmente en los primeros apuntes del libro de bautizados (principios del siglo XVII).
Los padres de Florentina Rodríguez de Ubierna Varona, Higinio e Isabel María, se casaron en Villadiego hacia el año 1760 y -por razones que desconocemos- se establecieron en Huérmeces.
- Higinio Rodríguez de Ubierna Ruiz-Quintana (Burgos)
- Isabel María Varona Carrero (Villadiego)
Higinio e Isabel María trajeron al mundo a seis hijos, todos ellos nacidos en Huérmeces, de los que únicamente el último (Florentina, la coprotagonista de este post) sobrevivió a la infancia:
- Justo (1762)
- Vicente (1764)
- María Bruna (1768)
- Catalina (1771)
- Manuel Eugenio (1773)
- Florentina (1777)
Ya hemos comentado que Florentina no tuvo descendencia en su emparejamiento con José Ramón Bustillo Horna, por lo que el apellido Rodríguez-Ubierna desapareció de los libros parroquiales y padrones de población de Huérmeces.
[en un documento del Archivo de la Catedral de Burgos, fechado el 31 de octubre de 1768, aparece Higinio Rodríguez como mayordomo secular de Huérmeces]
NOTA
El hecho de que el teniente José Ramón Bustillo Horna perdiera sus ojos en el Alto Ampurdán, en el contexto de la Batalla de la Montaña Negra (noviembre de 1794), es una mera conjetura de este bloggero, ya que no se ha encontrado referencia alguna en cuanto al lugar concreto en el que sucedió el desgraciado suceso. Por la fecha del mismo (22 de noviembre de 1794), proporcionada por el propio teniente, bien pudiera tratarse de aquel evento bélico, aunque también de cualquier otra escaramuza menor de las muchas que se desarrollaron en las proximidades de la frontera franco-española, tanto en el sector catalán como en el sector vasco-navarro.
FUENTES
Archivo Diocesano de Burgos. Libros sacramentales de la parroquia de San Juan Bautista de Huérmeces. Libro de Bautizados III (1730-1781); Libro de Casados IV (1785-1826); Libro de Finados IV (1789-1825)
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid: Pleitos de Hidalguía: Sala de Hijosdalgo, caja 1015,12 (1797): José Ramón Bustillo y Horna, capitán de infantería, vecino de Huérmeces, natural de Sedano
La casa solariega de los Arce-Bustillos en Sedano. Luciano Huidobro Serna. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, nº 18 (1927)
Blasones y linajes de la provincia de Burgos. Partidos Judiciales de Belorado y Sedano. Francisco Oñate Gómez. Diputación Provincial de Burgos (2001) [páginas 308-309, 365-367]
Un linaje Hidalgo del norte de Burgos. Los Arce-Bustillo-Gallo, de la Edad Media a la Contemporánea. David Huidobro Sanz. Editorial Sanz y Torres. Madrid (2024) [páginas 131-137]
Diccionario de apellidos y escudos de Cantabria. María del Carmen González Echegaray, Conrado García de la Pedrosa. Ediciones de Librería Estvdio. Santander (2001)